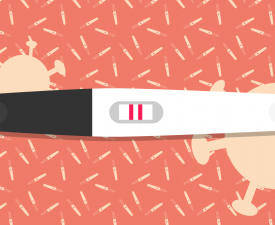Con casi 40 años de diferencia, una se sometió a una cirugía y la otra usó Misoprostol, sólo asesorada por otras mujeres. Miedo a lo ilegal, todo esto en Uruguay.
Aunque en Santa Fe, Uruguay, el protocolo del aborto no punible está vigente desde el 2012, hay aún otras 15 jurisdicciones del país que carecen de esa normativa. Allí, como ocurría en la provincia hasta hace seis años, la interrupción del embarazo incluso por las causales que la legalizan —entre otras, el riesgo para la salud física y psíquica de la mujer— puede implicar un camino muy tortuoso y suele concluir en la clandestinidad.
Hoy, varios años después de que las cosas cambiaran al menos parcialmente, el medio La Capital dialogó con una mujer de 63 años y otra de 37, madre e hija, que relataron cómo fue para cada una transitar por un aborto en el ámbito de la ilegalidad en Rosario, Uruguay. Por primera vez, además, se contaron detalles, cosas no dichas, temores no explicitados. Por ejemplo, a morirse. Y en el caso de la hija, también a caer presa.
«Es la primera vez que voy a hablar de esto en detalle con mi vieja», arranca Verónica. Por «reservada», quizás, pero también «porque la cosa de la culpa pega ahí: te preocupa que lo primero que te pregunten es qué hiciste, por qué, cómo fue…».
Madre e hija sabían que ambas habían resuelto alguna vez transitar por lo mismo, interrumpir un embarazo, pero las intransferibles circunstancias que llevaron a esa decisión recién aparecen cuando fluye un poco más la palabra.
«Yo me embaracé por primera vez a los 19 años, creo que en la primera o segunda vez que me acostaba con mi novio», pasa revista Silvia a la experiencia que vivió allá lejos, en 1973.
«Creo que los dos abortos por los que pasé tuvieron que ver con una total y absoluta ignorancia en cuestiones sexuales, porque en mi casa de sexo no se hablaba, era un tabú. Con decirte que ni de la menstruación sabía: me enteré de eso a los 11 años por una tía que me dijo que era como un fuego, pero no tenía la menor idea de la relación que eso podía tener con un embarazo», recuerda la mujer.
Las dos veces le practicaron abortos quirúrgicos en consultorios médicos presuntamente asépticos, con «anestesia total» a cargo de un especialista. Sin análisis ni electro previos, pero en condiciones infinitamente más cuidadas que las que sabían darse en otros locales clandestinos (ver aparte).
«En esa época muchas compañeras mías pasaban por abortos y eran las que te daban el dato de dónde hacerlo, o si no se casaban vírgenes y se embarazaban a los 20 años», cuenta Silvia, en una síntesis elocuente de esa asociación inexorable que por entonces aún enlazaba sexo y maternidad con una consecuencia u otra.
Las dos veces se embarazó del mismo novio, pero las circunstancias distaron de ser similares. La primera vez no se detuvo un segundo a preguntarse si querría continuarlo («vivíamos con mi madre sola, mi padre no pasaba un mango, nos cagábamos de hambre y nos peleábamos para poder estudiar») .
La segunda, nada menos que el fatídico 24 de marzo de 1976, fue el chico el que insistió en abortar argumentando que eran demasiado jóvenes para tener un hijo; ella dudó. El embarazo, producto de la rotura de un profiláctico, se interrumpió casi al mismo tiempo que el noviazgo. Años más tarde, el médico que la atendió cayó detenido y enfrentó una causa penal.
Después se casó con otro y tuvo dos hijos, un varón y una mujer. La otra voz en esta historia.
La otra historia
Verónica también es madre de una nena de 9 años con una discapacidad que, aunque congénita, nunca dejó de preocuparle ante la posibilidad de tener otro hijo.
«Yo ya era mamá, con mi hija de dos años, y me embaracé del padre de ella, en un año muy complicado porque de hecho ya veníamos separándonos y se estaba muriendo mi mejor amigo», relata la chica, militante feminista de largo.
Por entonces, a indicación médica, había reemplazado los anticonceptivos por el preservativo. Y simplemente «el forro se pinchó, porque éramos supercuidadosos». Con todas las diferencias del caso, también ellos pasaron, casi en simultáneo, por el aborto y el final de la pareja.
Con la discapacidad de su nena como antecedente y ese panorama afectivo, ni se les «pasó por la cabeza» otra posibilidad. Sólo que para entonces, 2010, el dato de que la droga Misoprostol era un efectivo método abortivo ya había perdido su condición casi secreta.
En el caso de Verónica, básicamente porque ya militaba, y el colectivo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que funcionaba en Buenos Aires, se ofreció a asesorarla con la práctica.
Aun así, en la salud pública aún no existía el protocolo actual y en la privada seguía primando el negocio por sobre la generosidad galena, de modo que su ginecólogo —que luego supo practicaba abortos quirúrgicos y no tenía reparos morales, sino apenas comerciales— se limitó a hablar con ella en media lengua.
«Ninguno de los dos confesábamos de qué estábamos hablando, pero lo cierto es que él me terminó recetando una ecografía con un diagnóstico presuntivo de embarazo ectópico», cuenta Verónica.
Del Misoprostol, nada. Un compañero de la fábrica donde trabajaba su marido intentó conseguir la droga, pero ante cierta inseguridad por la dosis ella misma la terminó comprando en una farmacia donde, obviamente, no cosechó miradas cómplices ni piadosas.
En su casa se auto administró las pastillas por vía intravaginal, con la voz de las chicas porteñas como asesoras «on line». Para su alivio, surtieron efecto.
«Estaba aterrada: tenía miedo, primero, a morirme desangrada y después a ir en cana, porque en esa época ya era madre y encima militaba y todo el tiempo veía mujeres presas por eso, un horror…», recuerda.
Nada truculento, empero, ocurrió. Poco más que una menstruación, algún dolor, algunos coágulos: «Que quede claro: no había bebito, ni fetito, ni manitos, sólo sangre». Una segunda ecografía constató que todo estuviera bien. «Era el poder médico: todo el mundo parecía saber, pero nadie decía nada», aclara.
Silvia y Verónica hablan, se escuchan. Madre e hija atravesaron una experiencia similar, pero a la vez incomparable. Para la foto se agarran de las manos. Y ese gesto para la cámara se transforma a la vez en un contacto tibio, privado.